Jeanette Kowalik llevó consigo una bocanada de experiencia fresca cuando aceptó el puesto de Comisionada de Salud de Milwaukee en 2018; para entonces, llevaba quince años trabajando en temas de salud pública progresista y toda una vida aprendiendo en carne propia lo que significaba ser una mujer pobre y negra en una de las ciudades más segregadas de Estados Unidos. Kowalik creció en barrios que seguían padeciendo las secuelas del redlining, lo cual implica la negación sistemática de ciertos servicios a comunidades específicas por motivos raciales. Como madre soltera, Kowalik se esforzó para terminar una carrera universitaria y estudiar posgrados, a pesar de enfrentar la falta constante de acceso a necesidades básicas. Para no perder beneficios públicos como Medicaid, un apoyo alimentario complementario y el subsidio a la vivienda del programa Sección 8 con los que su hija y ella sobrevivían, Kowalik debía asistir a citas regulares y obligatorias, así como asegurarse de no tener demasiados recursos en su cuenta bancaria. Como muchas personas afrodescendientes en Milwaukee, alguna vez se sintió atrapada en el sistema y conoce de primera mano los obstáculos que impone el racismo y el efecto que éstos pueden tener en la salud de las personas. Pero, al asumir este puesto, por fin tenía poder suficiente para hacer algo al respecto.
Kowalik y sus colegas pasaron el primer año de su gestión diseñando una resolución que permitiera declarar el racismo sistémico como una crisis de salud pública en Milwaukee, una epidemia que amenaza la vida de muchos de forma inminente y la de otros más a largo plazo. En lugar de ser un tema de salud pública que meramente requiere consideración, la palabra crisis implica la necesidad de adoptar soluciones a gran escala. No obstante, no fue fácil convencer al ayuntamiento de que aceptara estas medidas. “No nada más llegamos y todo mundo dijo ‘¡Perfecto! ¡Hagámoslo!’”, cuenta Kowalik. Algunos miembros del ayuntamiento se negaron de inmediato; otros tantos titubearon. Para convencerlos, Kowalik y un grupo de colegas racializados tuvieron que compartirles sus experiencias personales.
Kowalik les explicó a los miembros del ayuntamiento que, en Milwaukee, el lugar donde vives está determinado por dinámicas raciales. El redlining, una práctica autorizada por el gobierno federal que surgió en los años treinta del siglo XX, consistía en delinear las zonas donde las personas negras y otros grupos racializados tenían permitido vivir. En ciudades de todo Estados Unidos, esta segregación histórica sigue afectando la distribución de recursos, incluyendo el acceso a servicios de salud pública de calidad, a frutas y verduras frescas, y a hogares sin contaminación por plomo. Estos factores han influido muchísimo en la desproporcionada tasa de mortalidad de personas afrodescendientes en Milwaukee, que es una de las más altas del país. Kowalik argumentó incluso que las disparidades en estas métricas sanitarias fundamentales eran básicamente una reproducción de la cartografía del redlining.
Aquello resultó convincente: Milwaukee adoptó la resolución y se convirtió en una de las primeras ciudades estadounidenses que declaró que el racismo era una crisis de salud pública. Conforme las manifestaciones antirracistas cobraron fuerza el verano pasado, cientos de jurisdicciones de todo el país siguieron el ejemplo de Milwaukee, lo que bien podría ser el primer paso para corregir una falacia letal que ha plagado la profesión médica y las comunidades a las que la medicina debería servir. El mensaje es claro: contrario a lo que dictaba la sabiduría popular de antaño, no es la raza sino el racismo —y las inequidades que éste provoca en cuanto a trato y condiciones de vida— lo que produce las escandalosas disparidades en materia de salud entre comunidades negras y blancas en todo Estados Unidos.
No obstante, en las facultades de medicina se sigue enseñando que la raza es la causante de ciertos problemas de salud, cosa que los médicos reproducen más adelante en su práctica clínica. Esta falacia determina también qué investigaciones biomédicas se financian, lo que demerita el impacto de la ciencia con enfoque racial y sobreestima estudios enfocados en genética asociativa. Es indispensable, por lo tanto, que desarticulemos estas concepciones y replanteemos por completo las bases del pensamiento médico si queremos lograr que haya justicia sanitaria mientras vivamos.
La raza y su principal subproducto —el racismo— son invenciones de la Ilustración, y desde entonces han influido de formas más o menos sutiles en la mayoría de las iniciativas intelectuales de Occidente. El constructo social de la raza apareció en el siglo XVIII, cuando importantes intelectuales europeos la definieron por primera vez a partir del color de la piel de las personas. El filósofo Immanuel Kant, a quien se le ha señalado como el inventor de facto de la teoría racial moderna, subdividió al recién definido Homo sapiens en cuatro grupos: europeos “blancos”, asiáticos “amarillos”, indios americanos “rojos” y africanos “negros”. Kant sugirió que los entornos que determinaban en el color de piel también cambiaban la esencia biológica de dichos grupos, incluyendo las “sustancias” del cuerpo, y escribió que la latitud del continente africano explicaba “el origen del negro, quien está bien adaptado a ese clima. No obstante, puesto que su tierra le provee ampliamente, también es haragán, vago y propenso a la duda”. Kant concluyó que el noroeste de Europa producía los mejores seres humanos, como resultado de “la mejor combinación de sustancias”.
Con el paso de los años, estas ideas tan extrañas han ido evolucionado y haciéndose más detalladas y refinadas, sin perder buena parte de su esencia original. En la medicina moderna, por ejemplo, la noción de que hay diferencias observables entre las supuestas razas puede deberse a que la genética ha opacado las verdaderas causas de las disparidades raciales en materia de salud.
Científicos y médicos por igual han considerado durante mucho tiempo que el impacto de la raza en la salud es como una fuerza misteriosa que digiere las circunstancias del mundo real y escupe resultados disparejos en distintas métricas de bienestar; algo así como una caja negra, un sistema opaco del que sólo conocemos lo que entra y lo que sale. No obstante, una nueva generación de científicas, especialistas médicos y autoridades sanitarias están adoptando una postura clara con respecto a lo que ocurre y no ocurre dentro de esa caja. “Hay muchas otras cosas qué investigar, más allá de la genética, para explicar las marcadas disparidades en cuanto a tasas de enfermedad y mortalidad”, afirma Jennifer Tsai, urgencióloga y activista del movimiento Black Lives Matter que a veces incluso ejerce su profesión a pie de calle y que desde hace años propugna una postura antirracista en la educación y la investigación médicas.
Tsai asegura que hay evidencia sustancial de que el racismo del entorno, la inequidad y la “injusticia a muchísimos niveles” abren estas brechas tan marcadas; no obstante, hasta la fecha la medicina se ha negado a investigar de forma adecuada estos factores y, en vez de eso, sigue enfocándose en las mismas distracciones de siempre. Tsai pone como ejemplo un artículo de 2020, publicado en el Journal of Internal Medicine, que trata de identificar variables genéticas que provocan mayores índices de obesidad entre mujeres afrodescendientes. Los autores de dicha investigación sugieren que la insulina se comporta distinto en los cuerpos de mujeres negras que en los de mujeres blancas, lo que provoca que, en las primeras, las calorías se conviertan en más grasa. Su postura da por sentada la existencia de diferencias biológicas esenciales entre las supuestas razas, que es justamente el enfoque que Tsai reprueba y que, junto con sus colegas, refutó en una carta dirigida al editor de la revista, en la que critican dicho artículo como un estudio científico que “reifica el determinismo racial”.

La discusión posterior fue bastante familiar, pues el papel de la raza en la salud se ha debatido desde hace décadas. Después de la segunda guerra mundial, la UNESCO reunió en París a más de cien de las y los científicos más eminentes del mundo con la intención de definir la raza. La declaración que emitieron al final del encuentro afirma que la raza es un constructo social y que rasgos como el temperamento, el talento y la disposición fisiológica no tienen nada que ver con la raza. La UNESCO tenía la esperanza de que eso le pusiera punto final al asunto, pero los delirios de la blanquitud no cejaron en su empeño obtuso. Más de cien opositores a la declaración de la UNESCO alzaron la voz, entre ellos el genetista británico Kenneth Mather, quien declaró: “Estoy completamente de acuerdo con condenar la teoría racial de los nazis, pero no creo que contribuyamos a hacerlo si le restamos importancia a la posibilidad de que existan diferencias estadísticas entre distintos grupos humanos; por ejemplo, en términos de capacidades mentales”. No obstante, durante las últimas décadas, la evidencia acumulada (incluso de investigaciones genéticas) no ha hecho más que reforzar la postura de la UNESCO.
Hoy en día, la ciencia acepta sin cuestionamiento que el Homo sapiens apareció hace unos trescientos mil años en África, y que hace unos cincuenta mil años ciertos grupos abandonaron ese continente y poblaron el resto del planeta. Miles de generaciones después, quienes vivían más lejos del Ecuador fueron perdiendo la melanina de la piel para permitir una mayor producción de vitamina D en regiones donde la luz solar era más escasa. Los datos genómicos humanos demuestran que este cambio gradual de color de piel no estuvo acompañado de cambios genéticos fundamentales. Si las categorías raciales fueran distinguibles a nivel genético, la secuenciación de ADN habría revelado características únicas de cada raza. En vez de eso, desde que concluyó el Proyecto del Genoma Humano en 2003, se ha demostrado lo contrario. La mayoría de los alelos —que podríamos describir como variedades genéticas— están presentes en los humanos del mundo entero.
Por fortuna, hasta las mejores refutaciones de esto han fracasado. Pensemos, por ejemplo, en la anemia falciforme, famosamente conocida en Estados Unidos como la emblemática “enfermedad de la población negra” que confirmaría la existencia de diferencias genéticas entre razas. Sin embargo, no hay tal cosa como una “enfermedad de la población negra”. La anemia falciforme es una enfermedad provocada por una mutación en un solo gen, y quienes la desarrollan es porque recibieron de sus dos progenitores genes de hemoglobina mutados. Los glóbulos rojos de estas personas tienen forma de hoz, y la enfermedad les causa dolor, daños en diversos tejidos, problemas respiratorios y una menor longevidad. Los bebés afrodescendientes que nacen en Estados Unidos tienen más probabilidades de ser portadores del gen mutado, en comparación con los bebés blancos, pero eso no significa que la enfermedad sea producto de una diferencia genética fundamental entre razas. La gente de cualquier color, incluyendo la gente blanca, puede tener alelos de hemoglobina mutados, además de que mucha gente afrodescendiente tiene dos alelos normales. La explicación radica más bien en fenómenos evolutivos recientes que han influido en segmentos de grupos humanos sometidos a factores externos; en este caso, la esclavitud trasatlántica.
La hemoglobina de los portadores del gen causante de la anemia falciforme es distinta por una buena razón: para prevenir infecciones por malaria. Con el tiempo, esta mutación se volvió más común en lugares donde la malaria es endémica desde tiempos inmemoriales, incluyendo partes de Europa, Centro y Sudamérica, África Subsahariana, Medio Oriente, India y el sureste asiático. En esas regiones donde es endémica, el beneficio de la resistencia a la malaria supera el potencial perjuicio de esta mutación genética. Además, la mayoría de los millones de seres humanos que fueron secuestrados y vendidos como esclavos entre 1525 y 1866 fue extraída de partes de África donde la malaria es una amenaza constante. Por otro lado, las personas con ascendencia de otras regiones de África (del sur y algunas partes del norte) no presentan índices particularmente altos de anemia falciforme.
Éste es apenas un ejemplo de cómo el intento de atribuir las disparidades de salud a las diferencias genéticas entre razas no se sustenta cuando se le examina de cerca. Por desgracia, las ideas erradas tienen cierta inclinación a arraigarse en las disciplinas científicas y a dejar tras de sí remanentes ideológicos, sin importar hace cuánto hayan sido desacreditadas.
A los científicos les gusta creer que no están sesgados, pues se les enseña que la ciencia es un sistema objetivo en el que las ideas más valiosas son las que trascienden. Sin embargo, en la vida real, la ciencia no es más que un reflejo de las suposiciones de quienes la practican. A pesar de la evidencia sustancial que las refuta, muchos científicos siguen haciendo suposiciones raciales que nunca han sido demostradas. Los argumentos que sostienen que las diferencias genéticas podrían explicar por qué personas de cierto origen étnico tienen más probabilidades de desarrollar ciertas enfermedades —desde diabetes hasta Covid-19— no suelen tomar en cuenta factores sociales como índices de encarcelamiento, pobreza y capacidad de traslado, por no hablar de la calidad del aire que respiramos, del agua que bebemos y de los trabajos que desempeñamos.
Algunos de esos científicos culpan a la genética sin siquiera hacer referencia a las investigaciones genéticas existentes, como el artículo sobre obesidad entre mujeres negras ya mencionado. Jennifer Tsai explica que dichas suposiciones se basan en una especie de lógica circular. Cuando ella se cambió de la Facultad de Ciencias Sociales a la de Medicina, se sintió obligada a refutar las ideologías raciales que encontró ahí, pues comenta que, cuando la gente con formación humanística empieza a estudiar medicina, descubre que las ideas esencialistas en torno a la raza son marcadas y alarmantes. “Ya cuando te enseñan a concebir conceptos como la raza bajo una óptica social, cambia por completo la forma en que concibes la diferencia y la manera en la que pensas y produces preguntas de investigación.”
Algunos grupos antirracistas usan la expresión “es la plaza y no la raza” para explicar que el barrio en donde alguien nace puede condenarlo a tener una salud precaria. Este problema lo conoce bien Ruqaiijah Yearby, cofundadora y directora ejecutiva del Institute for Healing Justice and Equity de la Universidad de Saint Louis. En diciembre de 2020, publicó un comentario en The American Journal of Bioethics en el que discutía que los grupos con graves problemas generalizados de salud “no tienen acceso a agua potable y viven en barrios con problemas habitacionales”. Por si eso fuera poco, “son trabajadores esenciales a quienes no les dan licencias por enfermedad remuneradas”, comenta Yearby. “Veamos todos los factores discriminatorios que provocan estas disparidades y no nada más se las achaquemos a un problema genético desconocido.”
En materia de salud, la blanquitud es básicamente el estándar (o “grupo control”, en palabras de Yearby), mientras que el resto de las razas se consideran desviaciones de dicho estándar caucásico. Además de que esta visión está arraigadísima a la práctica clínica, la tecnología contribuye a racionalizarla.
En un artículo publicado en el New England Journal of Medicine en agosto de 2020, Darshali A. Vyas y sus colaboradores examinaron una lista parcial de algoritmos racializados que están integrados a herramientas para la toma de decisiones clínicas. Una de estas herramientas es una calculadora de riesgo de infección urinaria, la cual predice el riesgo de infección en peques menores de edad con síntomas como fiebre. Si el niño o la niña no entra dentro de la categoría de “afrodescendiente”, la calculadora le asigna un riesgo de casi el doble de desarrollar una infección de vías urinarias, lo cual influye en que su médico haga un diagnóstico y le dé tratamiento con antibióticos. Los pacientes negros en circunstancias similares obtienen puntuaciones más bajas, lo que disminuye la probabilidad de que reciban tratamiento. Los autores también examinaron pruebas de función pulmonar que automáticamente dan puntuaciones de menor gravedad a pacientes que se autoidentifican como afrodescendientes y que tienen el mismo nivel de dificultad respiratoria que pacientes blancos. Si se dejan de lado los sesgos propios de los médicos, estos algoritmos que se supone que son “objetivos” pueden influir en el mal manejo de enfermedades como asma, EPOC y otros trastornos pulmonares.
Pero no son sólo los algoritmos racializados los que dan pie a la desigualdad en los tratamientos. Incontables estudios confirman que los médicos estadounidenses tienden a ostentar ideas erradas sobre la relación entre raza y salud, como la falsa creencia de que las personas afrodescendientes tienen un umbral del dolor más alto. Esto hace que los pacientes blancos reciban mejores tratamientos —como mejores analgésicos u opciones diversas durante un parto—, mientras que las minorías, en especial la gente negra, tienden a recibir cuidados médicos de menor calidad.
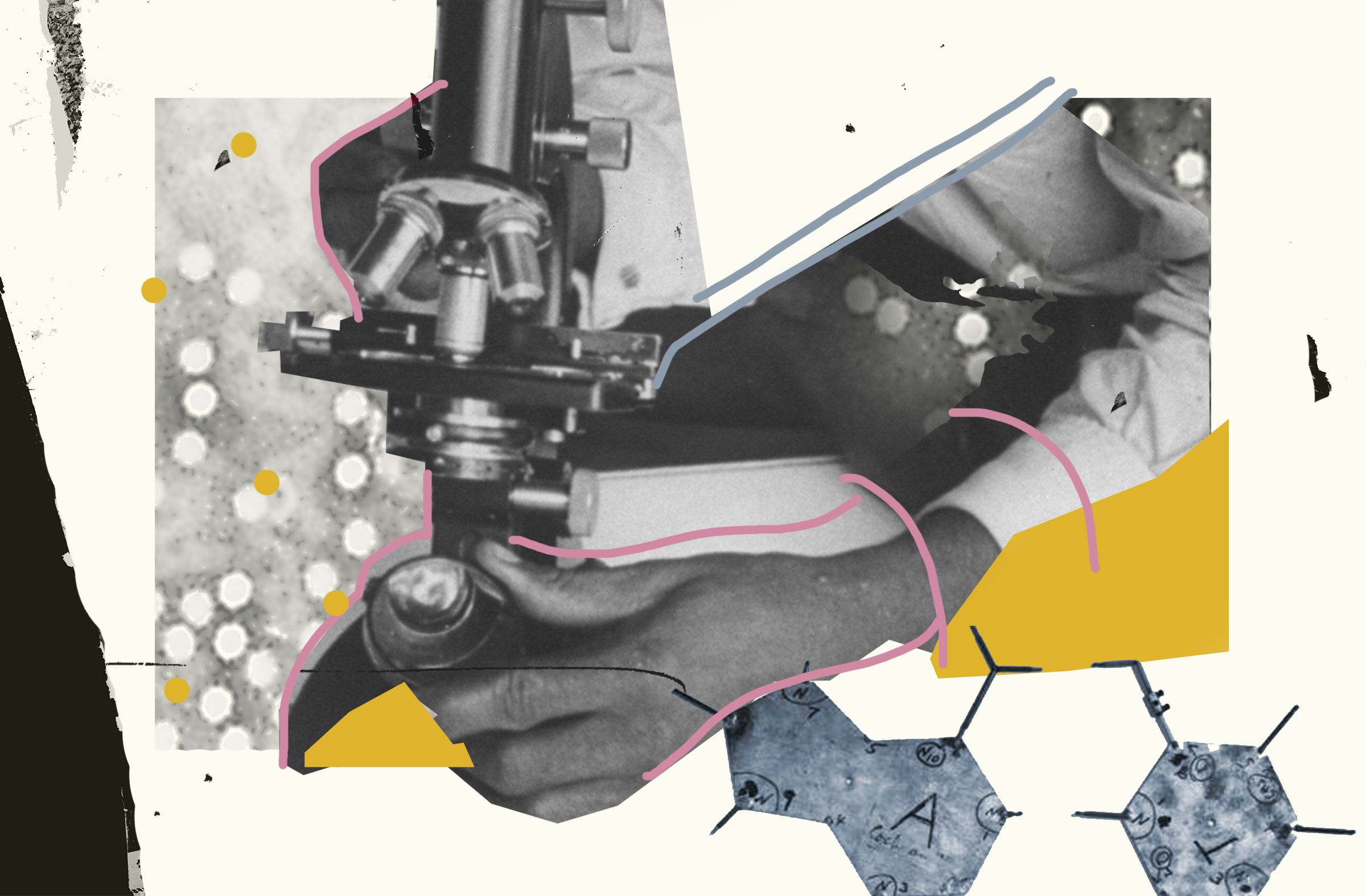
Setenta años después de la primera declaración de la UNESCO sobre la raza, las voces que proclaman que “el problema es el racismo y no la raza” se expresan cada vez con más fuerza. En el volumen de Cell de febrero de 2021 encontramos un ejemplo incisivo de esta protesta creciente, pues dieciséis investigadoras en ingeniería biomédica de distintos orígenes étnicos argumentan que las disparidades raciales en los financiamientos que otorgan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos “siguen siendo la barrera más insidiosa que impide el éxito de los investigadores negros en nuestro campo”. Esto no sólo influye en la falta de diversidad dentro de las plantas académicas, sino que también favorece un pensamiento grupal que, en última instancia, sofoca los intentos de innovación.
Kristyn Masters, profesora de ingeniería biomédica en la Universidad de Wisconsin-Madison y una de las autoras de este texto, afirma que: “la supremacía blanca está sumamente arraigada en la totalidad del ámbito científico”. No es sólo un problema de los financiamientos públicos a la investigación, sino que es un problema humano: los científicos son tan propensos al nepotismo y la apatía intelectual como cualquier otra persona. Los artículos escritos por investigadores afrodescendientes se citan menos que los de autores blancos, pues las citas se hacen dentro de esta cámara de resonancia de los grupos de científicos blancos. Y, “entre menos te citan, menos te conocen”, afirma Masters, “y menos probable es que tus revisores estén familiarizados con tu trabajo”.
“Además, a los investigadores blancos se les suele dar más el privilegio de la duda cuando se trata de su credibilidad”, comenta Masters. En casi todos los paneles de revisión de solicitudes de financiamiento en los que ha participado, ha visto que se aprueben sin reparos propuestas decepcionantes de investigadores blancos. Masters considera que los científicos blancos no ven más allá de su círculo inmediato y pasan por alto “las extraordinarias investigaciones científicas que están haciendo otras personas igual de extraordinarias”.
Y esto no sólo es injusto para las y los científicos afrodescendientes, sino que también hace languidecer el tipo de investigaciones que podría mostrarnos qué hay dentro de la caja negra (y, por ende, cambiar el statu quo de las disparidades raciales en materia de salud). Un artículo publicado en Science Advances en 2019 muestra que, cuando los investigadores principales son blancos, es más probable que se fijen en los factores genéticos y biomecánicos del cuerpo que influyen en la salud humana, mientras que los científicos afrodescendientes tienden a hacer investigaciones poblacionales con el fin de contribuir al diseño de intervenciones que cierren las brechas raciales. Aun así, los científicos blancos suelen recibir más financiamientos; de hecho, entre 2014 y 2016, los investigadores blancos tuvieron casi el doble de probabilidades de recibir apoyo financiero por parte de los Institutos Nacionales de Salud que los solicitantes negros.
Esto no significa que los estudios genéticos no sirvan para nada, sino sólo que no explican las disparidades raciales en materia de salud porque estas disparidades no son producto de la genética. No obstante, se siguen invirtiendo millones de dólares en investigaciones genómicas para recabar información sobre diferencias raciales inexistentes, mientras se ignoran las causas sistémicas. Como dice Masters, hasta los científicos que se esfuerzan por combatir el racismo tropiezan cuando se trata de obtener financiamiento para sus investigaciones: “Cuando te metes con temas que pueden poner en riesgo su fuente de dinero, algunos de ellos prefieren abandonar el barco del antirracismo”.
Para combatir de forma aparente el prejuicio médico flagrante, en los años ochenta se acuñó el término “competencia cultural”. Luego, a principios de este siglo, algunas organizaciones especializadas en cuidado de la salud empezaron a desarrollar enfoques prácticos para enseñarles a los médicos a ser concienzudos al tratar a personas de distintas culturas y con distintos valores. Durante las últimas décadas, estos enfoques, que van de la mano de capacitaciones sobre sesgos implícitos, se han vuelto cada vez más comunes en los planes de estudio sobre cuidado de la salud en el mundo entero. Al igual que las capacitaciones para las fuerzas policiacas, estos programas están diseñados para que los médicos vean sus propios sesgos inconscientes.
Sin embargo, Tiffany Green, profesora de los departamentos de Ciencias de la Salud Poblacional y de Ginecoobstetricia en la Universidad de Wisconsin-Madison, argumenta que estas capacitaciones pasan por alto las manifestaciones explícitas de dichos sesgos. Desde su punto de vista, las y los pacientes afrodescendientes necesitan “cuidado competente”, y punto. A Green le preocupa que una mala capacitación en materia de sesgos implícitos provoque mayor resentimiento entre los hombres blancos y que eso, a su vez, dificulte la vida de personas racializadas. Green afirma que, aunque los grupos de investigación se esfuercen por diseñar capacitaciones sobre sesgos implícitos, aún es muy pronto para que se implementen en los entornos clínicos. En un artículo publicado en mayo de 2021 en Obstetrics & Gynecology, Green y sus colaboradoras explican que hasta la fecha no hay evidencia alguna de que las capacitaciones en materia de sesgos implícitos estén influyendo en la toma de decisiones clínicas. En última instancia, los enfoques basados en los sesgos implícitos pasan por alto “las complejas formas en las que las prácticas racistas trascienden a los actores individuales y están arraigadas en los procesos organizacionales y en nuestros sistemas legales y sociales”. Como economista que reflexiona sobre la escasez de recursos, Green afirma que las competencias culturales y la capacitación en materia de sesgos implícitos “no son las mejores formas de aprovechar los recursos”.
Nada de esto implica que la lucha contra el racismo fomente una visión de la medicina “sin consideración de la raza”. En vez de eso, para combatir el racismo es necesario dilucidar las múltiples formas en que las injusticias sistémicas provocan desigualdades sanitarias, desde el nacimiento hasta la muerte, y luego desarraigarlas. Tsai y sus coautoras explican en un texto publicado en el volumen de octubre de 2020 de la revista The Lancet que las investigaciones, la educación y las prácticas médicas deben aprovechar la fuerza de los movimientos antirracistas para dejar atrás una visión de la medicina “basada en la raza” y adoptar una postura médica “consciente de la raza”. Además, hay que cambiar los algoritmos médicos racializados y la consecuente toma de decisiones clínicas por alternativas con conciencia racial, como el uso de medidas sin ajustar para todos los pacientes. Las facultades de medicina deben dejar de enseñar que los grupos raciales padecen “enfermedades inherentes” y empezar a impartir clases sobre el impacto del racismo en la salud. En lugar de hacer investigaciones biomédicas que vinculen las enfermedades con la raza, se deben promover las investigaciones con perspectiva racial que analicen los efectos del racismo estructural.
La lucha para cambiar estas estructuras le ha pasado factura a quienes la llevan a cabo. En palabras de Kowalik, “nos dicen que nuestras voces no son potentes o que no son valiosas, o simplemente que estamos exagerando”. Kowalik lo equipara con el gaslighting, término que Tsai y otros también usan para describir sus interacciones con el supremacismo blanco en el ámbito médico. Después de recibir agresiones por señalar que la Covid-19 afectaba de forma desproporcionada a la gente racializada, Kowalik renunció como Comisionada de Salud de Milwaukee y se convirtió en directora de desarrollo de políticas públicas en la organización sin fines de lucro Trust for America’s Health, en Washington, D.C. “Podría haberme quedado en Milwaukee, en ese trabajo que quizá me habría matado de estrés”, comenta. Sin embargo, para Kowalik, mudarse a D.C. es una forma de “generar más cambios a nivel nacional, lo cual beneficiará al estado de Wisconsin, lo que a su vez beneficiará a la ciudad de Milwaukee”.
Aunque ha sido un largo camino, las trituradoras de la caja negra están comprometidas de por vida con esta lucha. Yearby afirma que, aunque hace apenas cinco años hubiera un fuerte rechazo a hablar directamente de cuestiones raciales en la medicina, en 2020 hubo un cambio sustancial. Pero aun así hay mucho trabajo por delante.
“¿Que si las cosas cambiarán mientras yo viva? Francamente no lo sé”, dice Green. “A diario procuro levantarme con cierto optimismo. Sé que no hay un poder supremo que vaya a arreglar esto, pues es un problema creado por los seres humanos, así que somos los seres humanos quienes debemos solucionarlo.”



