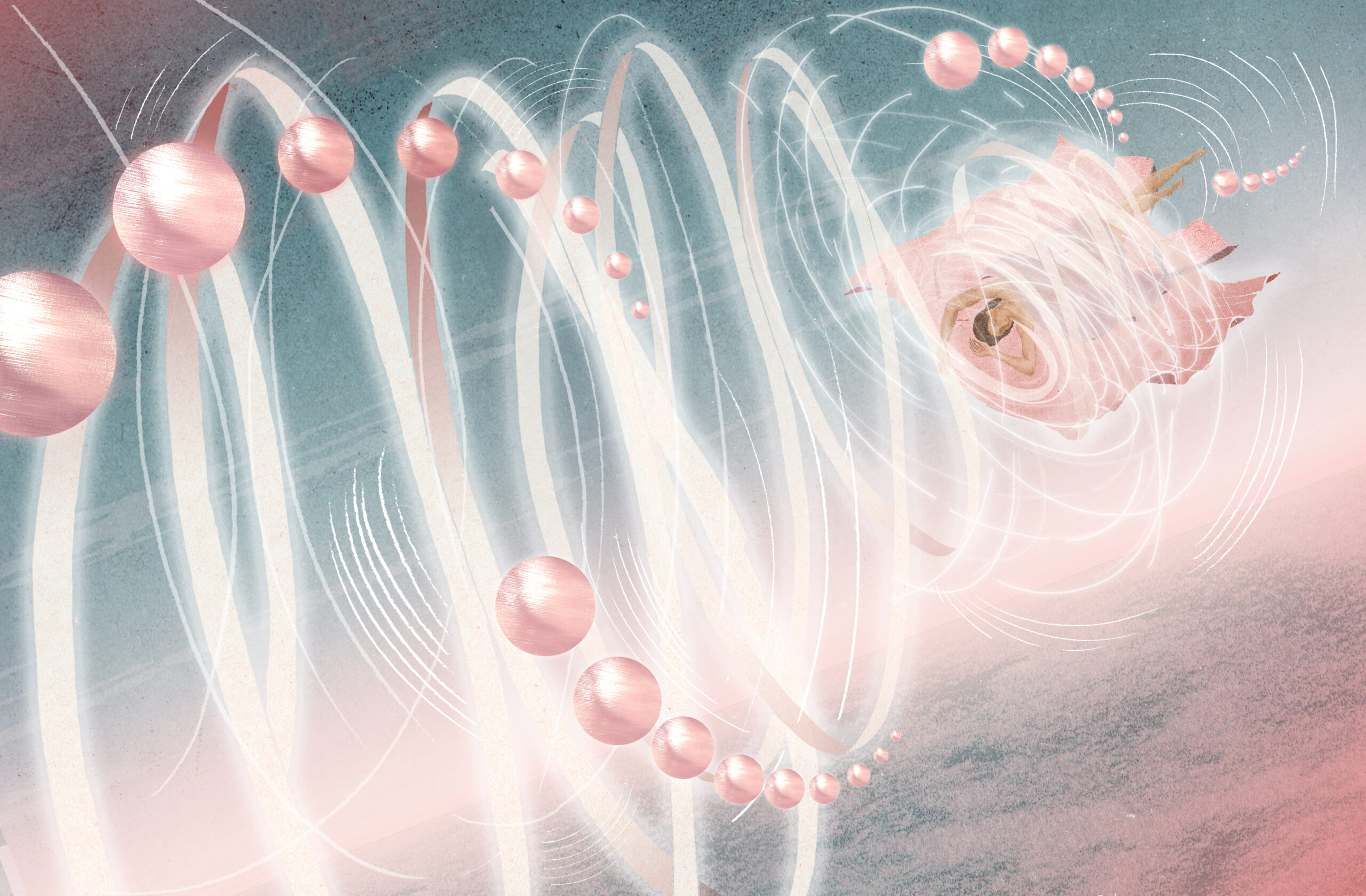La Bombyx mori no es el bicho más llamativo. Si vieras una de estas polillas domesticadas expuesta en la vitrina de un museo, en compañía de otros miembros de su orden, es improbable que le prestaras mucha atención. La Bombyx es blanquecina (no precisamente color crema; tampoco precisamente color humo), y su cuerpo es regordete, con sutiles marcas cafés y antenas peludas. Dado que se cría en cautiverio desde hace cinco mil años, las polillas adultas de este orden son incapaces de volar y conseguir su propio alimento. Claro que rara vez tienen la oportunidad de hacerlo, pues a la mayoría las matan en la fase larvaria, cuando aún están envueltas en su capullo. Igual que a las langostas, a estas polillas las hierven vivas, ya que el calor disuelve las adherencias entre el capullo y la larva. Poco después, lo único que queda es una cáscara vacía que, al desmenuzarse, forma una larga fibra blanca conocida como seda. ¿Por qué es necesario un proceso tan macabro para obtener algo tan hermoso?
Acostumbro creer que los insectos son plagas, vectores que transmiten enfermedades y rivales devoradores de tomates, pero la verdad es que sería mucho más sensato concebirlos como nuestros amiguitos. Los insectos nos comen, y nosotros los comemos. Evolucionamos juntos. Y esos insectos que sacrificamos para obtener seda han sido especialmente bondadosos con nosotros. La humanidad ha usado la seda de araña para cubrir heridas desde el siglo I e.c., y aunque ya no es algo habitual, seguimos usando seda para suturar las distintas capas de la piel y los órganos. El componente estructural de la seda es compatible con nuestro cuerpo; es decir, las células humanas no lo identifican como una amenaza enemiga a la que hay que combatir. Gracias a eso, nuestros tejidos pueden sanar a su alrededor.
Esos filamentos pálidos nos permitieron trascender la antigüedad: de hecho, la invención de la seda agilizó el desarrollo económico del mundo moderno, ya que su comercio favoreció el flujo constante de dinero, conocimiento y poder a lo largo y ancho del continente más grande de la Tierra durante más de mil años. La Ruta de la Seda perfiló los mapas, las fronteras y hasta las religiones actuales. Y el textil que le da su nombre cambió nuestra forma de vestir, pintar y escribir, además de inspirar leyendas, poemas y canciones. Es comprensible que haya sido así; la seda tiene un peculiar lustre prismático, un efecto visual causado por el apilamiento triangular de sus proteínas.
Tengo una blusa de seda que resplandece bajo la luz; es diáfana, demasiado hermosa como para ponérmela. Me parece absurdo creer que sus hilos fueron producidos por las glándulas salivales de larvas que comen moras blancas y que primero fue un líquido, un menjurje de proteínas que se endureció al entrar en contacto con el aire. Mientras escribo estas palabras, trato de imaginar lo que sería pasar horas tendida en una cama, sin dejar de escupir un fluido viscoso que se endurece alrededor de mi cuerpo, como un larguísimo fideo que me envuelve hasta dejarme bien arropada, lista para transformarme y que me salgan alas. Es algo grotesco, como sacado de un relato de Franz Kafka. No obstante, así es como se crea la belleza del mundo: por medio de la unión de moléculas y la ruptura de uniones, por medio de la adhesión y el desprendimiento.
Cuando tanta belleza se revela, es inevitable convertirla en mito. Pero, además de omitir los adhesivos y los menjurjes, esos mitos de la creación opacan los sacrificios hechos en nombre de la belleza. Hay un mito sobre la seda que me gusta mucho, a pesar de ser muy improbable. Cuenta la historia que la esposa de un emperador, una mujer caprichosa y ataviada con sus elegantes prendas de la vida diaria, estaba sentada a la sombra de las hojas laminadas de una morera blanca cuando de pronto escuchó un tintineo y, al bajar la mirada hacia su taza, descubrió que había caído en ella un insecto. Bueno, en realidad no era un insecto. Era algo pequeño y esponjoso que empezó a desmenuzarse en su bebida. Al sacarlo, se dio cuenta de lo extraños y resistentes que eran esos filamentos. Y se le ocurrió una idea. Alzó la mirada y vio que había muchas más pupas de gusanos de seda envueltos en capullos. De inmediato supo lo que tenía que hacer; llamó a sus sirvientes y les dijo: “¡A hilar!”.
No sabemos bien cómo surgió la producción de seda, aunque creemos que pudo haber ocurrido hace unos 8,500 años. Según registros históricos, se estima que se diseminó desde el imperio chino por ahí del año 200 a.e.c. Hay historias sobre antiguos criadores de polillas que hacían seda y objetos que las sustentan, como un memorando (en el sentido etimológico de la palabra) de hace 1,300 años, proveniente de Asia Central, que en la actualidad forma parte de la colección permanente del Museo Británico. Es una plancha de madera que tiene pintadas cuatro figuras: una princesa que trae un tocado complejo en el que esconde un montón de gusanos de seda, semillas de mora blanca y herramientas. A un costado, una doncella señala a la princesa de seda con gesto dramático para llamar la atención sobre su ardid. Del otro lado, un hombre hila seda.
Es probable que un relator de historias usara este artefacto desgastado para explicarle al público en general cómo viajó aquella invención milagrosa de un reino a otro, ya que en realidad nunca debió ocurrir, pues China quería proteger su monopolio de esa tela sumamente lucrativa. Pero, como ocurre con muchos grandes descubrimientos, era demasiado maravilloso como para mantenerlo oculto. Esta escena, que el historiador Neil MacGregor denomina “uno de los robos tecnológicos más grandes de la historia”, está presidida por el cuarto personaje: el dios de la seda, quien al parecer aprueba la arriesgada elección de atuendo de la princesa y su potencial efecto en la economía.
Ambas historias revelan algo muy importante sobre la seda: es una tela tan íntimamente ligada a la riqueza y al poder que, aunque sea producida, cosechada e hilada por integrantes de las clases más bajas de la sociedad, no parecen tener a nuestros ojos un impacto sustancial en su descubrimiento o diseminación. ¡Pero claro que lo tuvieron! Desde el principio, eran mujeres de clases bajas quienes cosechaban e hilaban la seda. En la antigua China, las mujeres que la producían no tenían permitido usarla, ya que las telas que ellas creaban estaban reservadas para las altas esferas de la sociedad. Esto cambió en cierta medida durante los siguientes tres mil años, aunque no tanto como se habría esperado. La seda todavía es producida por mujeres pobres que no pueden costearla. La historia de la seda es menos un testimonio de tecnologías en constante cambio y más un estudio de caso sobre cómo ciertas ideas pueden diseminarse a través de las fronteras y más allá de los océanos. En Japón, la producción de seda surgió más o menos en el año 300 a.e.c. y llegó al Imperio romano apenas dos siglos después. Para el año 1000 e.c. ya estaba bien difundida la sericicultura en el norte de África y en Italia. Durante buena parte de la Edad Media, la seda italiana dominó el mercado europeo, pero Francia no tardó en hacerle la competencia y empezar a producir hermosos textiles propios. A principios del siglo XVII, incluso en las islas británicas se empezaron a plantar moreras blancas con la esperanza de poder producir seda propia. Poco después, en 1613, un barco que transportaba larvas de gusano de seda y semillas de morera blanca atracó en Virginia, listo para introducir una potencial plaga al “nuevo mundo”. Cada país le puso su propio toque al material y fue descubriendo nuevas formas de hilarlo, teñirlo y vestirlo.
Hasta antes de su desaparición, la Ruta de la Seda desempeñó un papel fundamental en el comercio de ese material, puesto que China siguió siendo el principal productor mundial de gusanos de seda y de seda pura. Además, China aún tenía muchos otros hallazgos que compartir con el mundo: el papel, la pólvora, la porcelana… Por si eso fuera poco, a Europa le encantaba consumir especias extranjeras. Según algunas investigaciones históricas, fueron las especias y no la seda las que inspiraron la creación de esas importantísimas rutas comerciales, pero quizá ya es un poquitín tarde para cambiarles el nombre.
Desde entonces, la gente ha intentado crear telas que reemplacen la seda o se equiparen con ella, y la necesidad de encontrar sustitutos ha sido más urgente en unas regiones que en otras. La sericicultura no fue fácil de instaurar en Inglaterra, por ejemplo, después de la plantación de cien mil ejemplares de la morera blanca incorrecta. En Francia, en el siglo XIX, dos enfermedades casi acaban por completo con la población local de gusanos de seda, aunque gracias a un tal Louis Pasteur fue posible evitarlo.
En lugar de seguir lidiando con las moreras, a finales del siglo XIX el conde Hilaire de Chardonnet (asistente de Pasteur) empezó a experimentar con pulpa de árbol y creó una seda artificial a base de celulosa. A principios del siglo XX, se comercializaba como “seda de Chardonnet” o, a veces, “seda de la suegra”. Gracias al descubrimiento de Chardonnet, fue posible producir varios tipos de telas sintéticas a base de plantas, desde Tencel hasta fibra de bambú. Y, aunque el rayón sea una imitación bastante decente de la seda (al menos de lejos), no tiene el mismo brillo ni se amolda al cuerpo humano de la misma manera.
La seda conserva su estatus gracias a su belleza, su significado simbólico y sus usos médicos. Aun así, hay muchas buenas razones para querer sacar a los insectos de la ecuación. Para empezar, implicaría no hervir tantas larvas, lo cual seguramente ellas agradecerían. También sería posible obtener seda de otros bichos, como arañas o abejas, los cuales producen tejidos sumamente fuertes que, si se urden y traman de forma adecuada, se pueden usar incluso para confeccionar prendas a prueba de balas. La humanidad ha intentado muchas veces criar arañas, pero nunca ha funcionado porque las arañas son caníbales incontrolables con problemas de actitud. Y es una lástima: la seda de araña es mucho más fuerte que la de gusano y se podría utilizar para hacer toda clase de cosas, desde cuerdas de escalada hasta tendones artificiales, huesos y otras partes del cuerpo.
Hay otras buenas razones para reconcebir esta ecuación ancestral. Si buscas en Google las frases “industria de la seda” y “violaciones laborales”, descubrirás capítulos muy penosos de la historia textil. Hay un informe de Human Rights Watch de 2003 que documenta los años de abuso (incluso sexual) contra niñas esclavizadas en India; también hay un informe de 2020 de la embajada estadounidense en Uzbekistán que incluye el “trabajo forzado en el cultivo de capullos de seda” y la “explotación sexual comercial” entre las “peores formas de explotación laboral infantil”. En Estados Unidos tendemos a pensar que la esclavitud quedó en el pasado y que es algo lejano e inusual, pero en realidad aún hay esclavos que cosechan seda. El resultado de su trabajo será un camisón blanco resplandeciente y decorado con delicadas flores que formará parte de un conjunto nupcial o un tapete suave cuyo destino será cubrir el piso del cuarto de un bebé llamado Silvestre, Paz o hasta Morera… Digo, hay cosas más irónicas en la vida, ¿no?
Gracias a la biología sintética, es posible que en unos años vistamos seda que no provenga de gusanos ni de polillas. En lugar de cultivar larvas y esperar a que produzcan la sustancia que conforma su capullo, podríamos extraer los genes del gusano de la seda (o hasta de las arañas), insertarlos en otro organismo y lograr que ese nuevo organismo modificado produzca seda. Y lo digo con cierta ligereza porque suena a ciencia ficción, pero la realidad es que desde hace décadas hay laboratorios y empresas dedicadas a resolver ese problema específico. Es posible reacomodar genes como piezas de rompecabezas o intercambiarlos como tarjetas coleccionables, o, en términos metafóricos más modernos, es posible programar a los seres vivos para que realicen funciones nuevas. Hemos hecho ratones que brillan en la oscuridad y rosas púrpuras (también conocidas como “rosas azules”) con genes tomados de flores de los géneros Delphinium y Viola. Así que crear levaduras o bacterias capaces de producir seda a gran escala no suena tan descabellado en comparación con esas creaciones tan sicodélicas.
La desventaja, sin embargo, sería que mucha gente sufriría. Pondríamos en riesgo una industria que actualmente emplea a más de ocho millones de personas en China, India y Tailandia, según la Comisión Internacional de Sericicultura (ISC, por sus siglas en inglés). Muchas de estas personas viven en zonas rurales, y en su mayoría son mujeres. La ISC afirma que la sericicultura es buena porque “mantiene empleada a la población rural” e impide “la migración a las grandes ciudades”, además de que “no requiere grandes inversiones”.
Claro que este tipo de ponderaciones trascienden mis capacidades, pero no me resultaría intrascendente que de pronto la humanidad dejara de cultivar polillas para hacer seda. Hacer las cosas a mano, como se hacían en tiempos ancestrales, nos enseña algo y nos permite participar en este inmenso vaivén de belleza y creación. Hervir gusanos de la seda, cazar ciervos, talar árboles…, todas estas son prácticas con un toque de brutalidad, pero también son potencialmente hermosas. Aun así, existen alternativas más ecológicas: podemos comprar seda y carne producidas en laboratorio, así como construir nuestras casas con materiales modificados por el ser humano. De hecho, podríamos empezar a concebirlas como nuestras propias tradiciones. A fin de cuentas, el laboratorio de biología moderno no es más que un nuevo frente de evolución impulsado por la humanidad que aprovecha todo lo que le antecedió. Y las alternativas no tienen que ser reemplazos. Si algo sabemos a ciencia cierta, es que los monocultivos no son sustentables bajo ninguna circunstancia.
Quizá la solución consista en cultivar polillas de forma respetuosa y tratar con dignidad a los humanos que se dedican a cosechar sus capullos. Hasta la fecha, no se hace lo uno ni lo otro. Sólo tenemos relatos y productos. Cosas bellas, cosas relevantes, pero también cosas que se nos salen de las manos cuando intentamos aferrarnos a ellas. Resplandecen, pero luego se apagan.