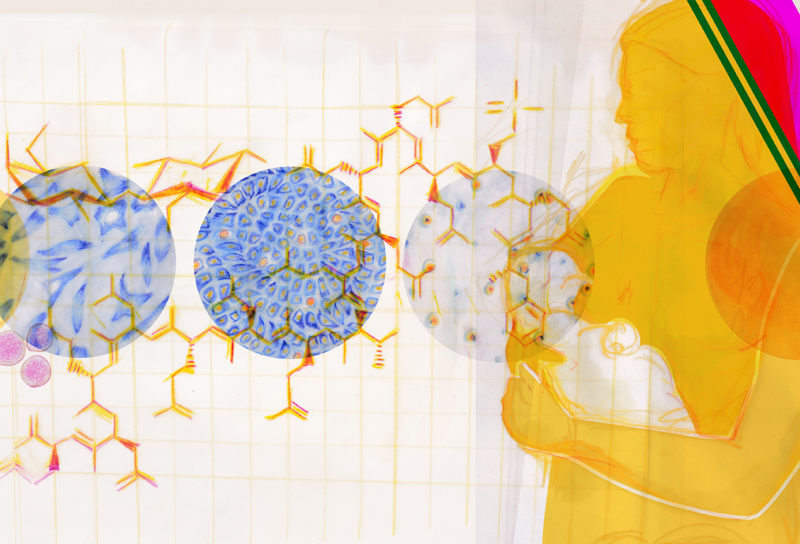Un día de finales de marzo, la periodista Larissa Zimberoff, autora de Technically Food, un reportaje revelador sobre los intentos de Silicon Valley por “reemplazar los alimentos de verdad con aproximaciones de origen tecnológico”, llegó a las oficinas centrales de Wildtype, en San Francisco, con la intención de comer. Zimberoff es también una de las pocas especialistas a nivel mundial en alimentos futuristas en fase de pruebas beta, así que ha degustado de todo, desde filetes hechos a base de micelio hasta chocolate sin cacao hecho en laboratorio y queso crema producido a partir de microbios encontrados en los géiseres del parque nacional Yellowstone.
Ese día había ido a cenar salmón Coho, cosechado en la planta piloto de Wildtype recién construida, la cual puede producir anualmente más de noventa mil kilos de salmón con calidad para sushi. Sin embargo, este no es un pescado cualquiera. El salmón de Wildtype, el cual se produce a partir de líneas celulares inmortalizadas, no está al alcance del público, como tampoco lo está ningún otro producto marino proveniente de cultivos celulares. Hasta la fecha, sólo el gobierno de Singapur ha aprobado la venta de un producto de cultivo celular: el pollo cultivado que desarrolló la empresa de origen estadounidense Eat Just. A pesar de este atolladero regulatorio, en la última década la agricultura celular pasó de ser ciencia ficción a ser una industria con un valor de dos mil millones de dólares y más de 80 empresas que compiten por llevar la carne de cultivo celular a nuestras mesas. Entre las 14 empresas (y contando) que se enfocan específicamente en pescados de cultivo celular, una de las más avanzadas es Wildtype, fundada en 2016. “No hemos tenido que interactuar con peces vivos como en unos tres años”, comenta Aryé Elfenbein, cofundador de Wildtype.
Después de una visita guiada por la planta de Wildtype, Zimberoff se sentó a cenar algo que describió como un bloque de carne, “más o menos del tamaño de una barra de jabón”, con la típica tonalidad entre anaranjada y rosada que sólo se puede describir como color salmón, y estrías en intervalos regulares hechas de cintas de albúmina aperlada.
Luego observó con detenimiento a la chef Monique Feybesse, recién salida de la temporada 19 del programa televisivo Top Chef, quien transformó el bloque de salmón en tres elegantes platillos: rebanadas sobre una pieza de brioche tostado con crème fraîche y hierbas finas; estilo ceviche, con un toque cítrico; y en trozos con una pizca de picante, como el relleno de un rollo de salmón.
El personal de la planta la observó comer como si estuvieran en una versión hiperbólica de la típica visita del crítico gastronómico al restaurante que hemos visto en películas como La gran noche o Chef. La única diferencia es que, en este caso, el alimento en cuestión requirió años de investigación e inversiones de millones de dólares. Zimberoff masticó cada bocado de forma reflexiva, mientras tomaba notas mentales. Sabor y textura: inobjetables. Placenteros, incluso. Sin lugar a dudas, salmonescos. Pero —y este es un gran pero— extrañamente artificiales. “Es casi demasiado perfecto”, concluyó Zimberoff. “Todavía le falta algo, ¿saben?”
El veredicto fue tan pertinente que caló hondo. Desde hace años, a los pescados de cultivo celular “les falta algo”, y su futuro insiste en permanecer fuera de nuestro alcance. Además, antes de salir al mercado enfrentarán múltiples desafíos, muchos de los cuales son de índole académica: medios de cultivo, escalabilidad, regulación, entre otros. No obstante, el banquete de Zimberoff ha puesto el más grande de todos sobre la mesa: ¿cómo hacer pescado desde cero y lograr que su sabor y textura sean los adecuados? Además, ¿cómo convencemos a las y los consumidores que desconfían de los “Frankenalimentos” sintéticos de que el pescado hecho en laboratorio es igual de bueno —o quizá incluso mejor— que el original?

Tan escurridizo como un pez
La agricultura celular promete hacer realidad la producción masiva de productos de origen animal —los cuales conllevan una tremenda carga cultural, emocional y económica— con apenas una fracción del impacto ambiental y sin sufrimiento animal de por medio. De hecho, las empresas empeñadas en crear pescados y mariscos de cultivo celular tienen la intención de prevenir una crisis persistente y de proporciones oceánicas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que más de una tercera parte de los caladeros del mundo han sido sobreexplotados y corren el riesgo de colapsar. Entre los más afectados están pescados populares como el bacalao del Atlántico, el róbalo patagónico y el atún aleta azul. Y los niveles cada vez mayores de metales pesados y otros contaminantes, como los microplásticos, hacen también que sea riesgoso consumir ciertos tipos de pescado. Sin embargo, a pesar de estas inquietudes alarmantes, el consumo de pescados y mariscos a nivel mundial sigue a la alza; de hecho, según la FAO, aumentó más del doble entre 1990 y 2018. Mientras nuestro paladar ansía más pescado, el suministro va en decadencia.
Los esperanzados pioneros de la pescadería de cultivo celular prometen un simulacro de estos alimentos tan esenciales para la alimentación mundial, pero sin la contaminación que convencionalmente conllevarían. Gracias a ellos comeríamos diversos tipos de pescados, moluscos y crustáceos más frescos de lo que podríamos imaginar y completamente rastreables. En pocas palabras, podremos comer todo el pescado que queramos sin vaciar los mares.
¿Cómo hacer pescado desde cero y lograr que su sabor y textura sean los adecuados?
Ahora bien, estos beneficios éticos no bastan para retener a las y los consumidores. De hecho, según explica Christian Dammann, COO de la empresa berlinesa Bluu Biosciences, la startup de pescados de cultivo celular más grande de Europa, eso sólo logrará que se animen a probarlos. Una consumidora cualquiera “lo comprará por primera vez porque sabe que ningún animal murió. Pero queremos que la gente le dé un bocado y diga: ‘¡Caray! ¡Sabe delicioso! Y además estoy haciendo algo bueno por el planeta’”. Es habitual que las y los consumidores se refieran al sabor y la textura como dos de los factores más importantes para decidir si incorporarían a su dieta los pescados y mariscos alternativos, ya sea que fueran de cultivo celular o de origen vegetal. Las bondades ambientales y sanitarias no bastan, pues muy poca gente está dispuesta a sacrificar el sabor por simple convicción. ¿Cómo hacer entonces que el simulacro sea tan apetitoso como el original?
Cualquiera esperaría que las células de salmón reproducidas en un biorreactor supieran intrínsecamente igual a las de un salmón natural, pues se supone que, desde el punto de vista biológico, son exactamente iguales. Gracias a una serie muy específica de reacciones químicas y compuestos que surgen al interior de las células y entre ellas, el salmón sabe a salmón y no a bacalao, atún, cangrejo o cualquier otro producto de origen acuático. Dado que estos procesos están codificados en su ADN, deberían entonces estar presentes tanto en la versión silvestre como en la de cultivo celular, ¿cierto?
Ahora bien, la realidad es un poco más compleja, pues el sabor no es simplemente una expresión del ADN ni una materialización de la genética innata, sino también un reflejo de la vida que tuvo el organismo antes de convertirse en alimento; es decir, de su trayectoria del planeta al plato. El sabor de cada pescado se ve influido por el entorno en el que vive, su alimentación y sus movimientos, que es algo que una constelación de células en un biorreactor estéril no puede replicar así como así. Ingenieros e ingenieras en alimentos se han empeñado en refinar las estrategias necesarias para que las células correctas tengan el gusto correcto, de modo que puedan reproducir un sabor y una textura sutiles y no siempre populares que son producto de docenas de condicionamientos, tanto biológicos como geográficos. Por ende, la cuestión espinosa no es sólo «¿cómo sabe tal o cual pescado?”, sino “¿cómo es que la gente quiere que sepa?”. Y estos sabores son complejos constructos tanto culturales como bioquímicos.
En un episodio transmitido en 1985 de la serie de televisión pública The Way to Cook, la extraordinaria Julia Child le enseña a su público el sutil arte de corroborar la frescura del pescado. Además de fijarse en la piel resplandeciente, los ojos brillantes y las branquias rosadas, Child ofrece una estrategia olfativa: “Simplemente huélanlo”. Mientras se acerca un huachinango a la nariz e inhala profundo, Child exclama: “¡Ni una pizca de olor a pescado! Si huele a pescado, aunque sea un poco, ¡no lo compren!”. La trimetilamina, que es el componente que solemos asociar con el desagradable “olor a pescado”, es principalmente un producto de la descomposición microbiana. Siguiendo las enseñanzas de Child y otras autoridades culinarias, muchas personas en Estados Unidos prefieren comer pescados con sabor suave; es decir, no “pescadosos”. Claro que la frescura no siempre es una cualidad deseable. Algunos fermentos bastante apestosos, como la salsa de pescado típica del sureste asiático y el garo —un condimento usado en la antigua Roma—, desarrollan su ansiado sabor umami a partir de un proceso de descomposición muy controlado. Esa es otra parte del principal desafío que enfrentan los pescados de cultivo celular: el atractivo de los sabores y olores de los pescados varía de una cultura a otra.
Mihir Pershad, cofundador y CEO de Umami Meats, en Singapur, está muy consciente de la importancia de cumplir con las expectativas gustativas. De hecho, su empresa se dedica al cultivo de anguila japonesa, una especie que, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), está en peligro de extinción desde 2014. Según comenta Pershad, la anguila japonesa que se pesca en el norte de Japón sabe muy distinta a la anguila de los ríos del sur del país; la primera es más firme y grasa, mientras que la segunda tiene un sabor más suave. Estas distinciones coinciden con sus diversos usos culinarios y con culturas culinarias diferenciadas, por lo que, para cubrir con éxito la demanda de anguila japonesa, sería necesario desarrollar varios productos de anguila de cultivo celular con diferentes perfiles gustativos. Desde el punto de vista de Pershad, el objetivo de Umami Meats no es ofrecerle al público un único tipo de anguila de cultivo celular, sino “darle a la gente lo que acostumbra consumir, de modo que no sintamos que estamos perdiendo una parte sustancial de nuestra cultura”.
Por si eso no fuera lo suficientemente desafiante, el sabor de cada especie está en constante cambio, en parte por los entornos fluctuantes. De hecho, cada vez hay más indicios de que el calentamiento de los océanos influye en el sabor. Un estudio realizado en 2022 por un grupo de investigación australiano revisó las investigaciones existentes en torno a los efectos del cambio climático en las propiedades nutricionales y organolépticas de los alimentos de origen marino. Y, según un estudio de modelación climática de 2019, el calentamiento y la acidificación del agua hicieron que el olor de la almeja navaja china mejorara; por otro lado, no hubo cambios significativos en la ostra japonesa tras exponerla a aguas más cálidas y ácidas.
Sam Dupont, de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, estudia los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos y los posibles efectos que puede tener el aumento de la temperatura y de la acidez del agua marina en el sabor de pescados y mariscos. En una investigación, se le pidió a un grupo de personas degustadoras que evaluaran el sabor de camarones nórdicos criados en dos distintas condiciones: con el pH oceánico actual y con un pH menor que imitaría el del estado futuro de los océanos. A juicio de las y los participantes, el camarón del futuro, criado en aguas más ácidas, era significativamente menos apetitoso que el camarón actual. A continuación, repitieron el estudio con mejillones: “Las personas locales prefirieron el sabor de los mejillones actuales que el de los del futuro, mientras que entre las extranjeras fue al revés”. Según Dupont, esto evidencia el papel que desempeña el gusto adquirido: “Los mejillones locales tienen un sabor fuerte que le gusta a la población local, pero que es demasiado intenso para los extranjeros. La principal conclusión es que el sabor está cambiando a causa de la acidificación de los océanos, mientras que nuestras preferencias dependen de aquello a lo que estamos acostumbrados”.
Todas estas condiciones límite son tan sutiles y específicas que para algunos especialistas es útil concebirlas como terroir. El terroir de los vinos, o “sabor a terruño”, describe todas las formas en las que la tierra y el trabajo de una región específica determinan nuestra experiencia de los sabores contenidos en la copa. En las últimas décadas, el concepto de terroir ha trascendido el contexto vinícola y ahora abarca toda clase de cosas, desde almejas hasta marihuana. La idea del terroir refleja la creencia de que los lugares les infunden cualidades organolépticas particulares a los alimentos, lo que se traduce en un mayor valor de mercado. Dicho de otro modo, la gente tiende a pagar más por bienes que transmiten sus orígenes. En este contexto, ¿dónde quedarían los pescados y mariscos de cultivo celular, creados en contenedores estériles diseñados para ser escalables, estandarizables y desplegables en cualquier lugar? ¿Existiría algo así como un terroir de laboratorio?

Recién salidos del laboratorio
Los pescados y mariscos de cultivo celular siguen estando uno o dos pasos por detrás de la carne de laboratorio, la cual lleva un par de años haciendo avances sustanciales para salir al mercado. “La curva de aprendizaje para producir pescado ha sido más empinada porque hay muy poca investigación fundamental sobre la ingeniería de los tejidos musculares de los pescados”, señala David Kaplan, catedrático de Ingeniería Biomédica de la Universidad Tufts. La gente consume muchas más especies marinas que terrestres, y cada especie que vaya a ser cultivada en laboratorio requiere su propia investigación. En palabras de Reza Ovissipour, profesor asociado de Virginia Tech, “la trucha arcoíris requerirá cosas distintas que el cangrejo, las cuales también serán completamente distintas para los ostiones”. Para recrear algo, es indispensable conocerlo íntimamente, y para crear nuevas líneas celulares suele ser necesario subirse a una embarcación e ir de pesca. “He aguantado los mareos a bordo en nombre de la ciencia”, comenta Kaplan entre risas.
Cuando se establecen nuevas líneas celulares, la exquisitez de un espécimen específico de pescado no suele formar parte de los criterios de selección. En vez de eso, los grupos de investigación suelen enfocarse en inquietudes más prácticas, como la capacidad de inmortalización, el índice mitótico y su robustez en general. Dicho de otro modo, buscan células que se desempeñen bien, no que sean deliciosas.
Asimismo, buscan células que trabajen bien en equipo, pues la ingeniería celular implica también la creación de texturas, la cual es tan importante como el sabor en el caso de los pescados y mariscos. Cuando tomamos un bocado de pescado, estamos consumiendo distintos tipos de células —músculo, grasa, tejido conectivo— que se organizaron de esa forma para cubrir los requisitos vitales de la especie. Pensemos, por ejemplo, en la textura escamosa del robalo y en cómo el filete se desgaja suavemente tan pronto lo pinchamos tantito con un tenedor. El cuerpo del robalo se desarrolla de esa forma para permitirle vivir, por lo que es imposible que ocurra exactamente lo mismo en un biorreactor sin algo de ayuda. Por ende, los productores de pescados y mariscos de cultivo celular, como Wildtype, deben encontrar formas de recrear o imitar el acomodo tridimensional de las células.
El sabor es el último paso en el proceso de cultivo. En palabras de Kaplan: “una de las ventajas más importantes del cultivo celular es que tenemos acceso directo a las células. Y las células son sumamente flexibles, siempre y cuando las manejemos de forma adecuada”. Kaplan sospecha que manipular el medio de cultivo y el entorno al interior del biorreactor podría influir de forma sustancial en las cualidades gustativas de los productos finales. “No hemos ahondado mucho en ese tema de investigación”, reconoce Kaplan, “pero creo que hay bastante potencial en términos de lo que les damos de comer a las células”.
Es posible también que el sabor del simulacro resultara ser superior al del original. Los pescados y mariscos que comemos en la actualidad suelen venir de muy lejos, sin importar si son silvestres o de piscifactoría, y es casi un hecho que en algún momento se congelan. Incluso los pescados frescos que compramos en el mercado pueden haber sido capturados hace semanas, dependiendo de la duración del viaje de la embarcación que los transportó. Por su parte, los pescados y mariscos de cultivo celular podrían ser extraordinariamente frescos y haber sido cosechados apenas días o momentos antes de su consumo. Y, dado que se producen en entornos estériles, el olor a pescado del trimetileno producido por los microbios también se puede limitar: en resumen, se pueden producir pescados menos pescadosos.
Esta frescura casi mítica podría contribuir a la peculiar inquietud que nos causa probar por primera vez estos alimentos hechos en laboratorio. “La gente suele decir que nuestro producto tiene un sabor suave”, señala Aryé Elfenbein, cofundador de Wildtype. El sabor del salmón genuinamente fresco es delicado y sutil, pero eso es algo que las y los consumidores actuales podrían pasar por alto. “Si en este instante sacaras un salmón del río y le dieras un mordisco, su sabor sería muy, muy suave.”
Dicho de otro modo, aceptar —y aprender a disfrutar— los pescados y mariscos de cultivo celular podría requerir que recalibremos nuestras expectativas, nos sintonicemos con sus cualidades más sutiles y aprendamos a paladear la frescura inubicable del terroir del laboratorio.

Imitación atún
El mundo del sushi parecería ser el destino natural de este producto futurista (además de que irrumpiría en una industria muy lucrativa). En 2019, un atún aleta azul de 270 kilos —una especie conocida como la gema de la “economía del sushi”, la cual se la pasa entrando y saliendo del catálogo de especies en peligro de extinción— se vendió por más de tres millones de dólares en la famosa subasta de Año Nuevo que se realiza en Tokio.
Lou Cooperhouse, CEO de BlueNalu, una empresa de pescados de cultivo celular que recaudó 60 millones de dólares en 2021, se interesa sobre todo en el atún aleta azul. Cooperhouse, exdirector del Centro de Innovación Alimentaria de la Universidad Rutgers, una incubadora y aceleradora de startups, afirma que le “fascina la tecnología, pero sólo cuando esta tecnología genera productos deliciosos”. Para conocer y a la larga reproducir este pescado tan codiciado, BlueNalu colabora estrechamente con chefs de sushi y otras operadoras de servicios alimenticios. “Los incluimos porque queremos entender cuáles son las cualidades más deseadas”, señala Cooperhouse. A partir de las cualidades que se consideran más valiosas, BlueNalu hace diseños celulares con el mercado en mente.
“Descubrimos que hay muchísima variabilidad entre un atún y otro”, comenta. “El atún aleta azul es un pez enorme. La carne magra cercana a la aleta dorsal, conocida como akami, es de color rojo brillante y tiene un retrogusto metálico. Por su parte, el toro, que es la carne tierna de la panza del pescado, tiene una consistencia grasa y un sabor limpio”.
Dentro de la economía del sushi, el toro es valiosísimo. Sin embargo, como el pescado con calidad para sushi se vende entero, quienes administran barras de sushi necesitan encontrarles usos a los cortes menos populares. Los pescados de cultivo celular, en cambio, eliminarían la necesidad de separar la carne del hueso, los filetes serían adecuados para sellarse y servirse enteros, y no sería necesario distinguirlos de las partes que van mejor en un guisado ni habría aletas, escamas, entrañas y ojos que desechar. Dicho de otro modo, el cultivo celular resolvería tanto el problema del desperdicio como el de crear un mercado para las partes menos deseables del pescado.
Podremos comer todo el pescado que queramos sin vaciar los mares.
“Esto cambiará los paradigmas”, afirma Cooperhouse con orgullo. “Podemos preguntarles qué les genera ganancias y qué disfrutan sus clientes, de modo que hagamos sólo las partes [del pescado] que los clientes buscan.” BlueNalu podría producir una tira continua e interminable de panza grasosita, algo así como un atún aleta azul que fuera puro toro.
Le pregunto entonces sobre la posibilidad de producir toro que de algún modo sea más delicioso que el que existe en la naturaleza. Pero Cooperhouse vacila. “Por lo pronto nos estamos enfocando en darle a la gente lo que espera”, contesta. “De por sí es un desafío lograr que [la FDA] te apruebe un producto” —pues esta agencia supervisa la creación de pescados y mariscos de cultivo celular— sin hacer alteraciones que pudieran frenar alguna autorización regulatoria. “Aunque sin duda reconocemos que hay oportunidades interesantes para hacer más, ya sea en términos de sabor o de nutrición.”
Keith David, cofundador de Bluefin Foods, una startup fundada en San Diego que también aspira a producir ese atún tan preciado, se muestra más entusiasta al especular sobre el futuro del diseño de pescados de cultivo celular: “Una de las cosas más bellas de las carnes y los pescados de cultivo celular es que tenemos la capacidad de controlar el producto a nivel celular, o incluso a nivel molecular. Son incontables los distintos botones y palancas que podemos activar o desactivar”. Por ejemplo, la productora podría alterar las proporciones de grasa y músculo. “La capacidad de personalización es inherente al proceso”, afirma David. Pero ninguna de las empresas que se dedican a esto ha alcanzado esa fase aún. “No es un problema simple ni fácil de resolver”, reconoce David. “Pero claro que lo podemos resolver.”
¿Quién los comerá?
Es evidente que la palatabilidad va más allá del sabor, pues también incluye cómo nos sentimos con respecto a ciertos alimentos y las cualidades asociadas a su lugar de origen y su proceso de producción. Es un principio antropológico básico: las preferencias y prohibiciones alimenticias determinan las distinciones entre grupos y culturas. Parafraseando a Brillat-Savarin, dime qué te niegas a comer y te diré quién eres. Cualquiera que haya estado al cuidado de niños y niñas sabe lo testarudos que son con sus preferencias alimenticias y lo incontrovertibles que son sus negativas. Y la industria alimenticia también enfrenta esta dificultad, pues como el 80% de los alimentos nuevos que se introducen al mercado fracasan, y en los supermercados acechan los fantasmas de la Pepsi Cristal y la catsup verde de Heinz.
Para el consumidor moderno, la distinción entre alimentos naturales y no naturales es cada vez más importante, a pesar de que los límites entre ambos son cada vez más borrosos. Según el Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC, por sus siglas en inglés), casi dos terceras partes de los consumidores estadounidenses prefieren productos hechos con ingredientes que les resulten conocidos; y, entre menos ingredientes contengan, mejor. Las productoras de alimentos se esfuerzan por eliminar los ingredientes “artificiales” de sus productos y por reformular alimentos procesados populares —como el Mac & Cheese de Kraft o los Nerds— para eliminar cualquier rastro de componentes sintéticos o con nombres “muy químicos”. Mientras tanto, el símbolo de una mariposa sobre una brizna de hierba —el cual certifica que el producto no contiene transgénicos— prolifera en los pasillos de los supermercados, ya sea en botanas o en alimentos básicos, lo cual refleja los temores que tienen los consumidores frente a las nuevas tecnologías alimenticias.
Ahora bien, esta resistencia a nuevos tipos de alimentos no es indeleble ni inevitable. En 2016, cuando se aprobó en Vermont una ley que exigía que las etiquetas de los alimentos especificaran la presencia de ingredientes modificados con bioingeniería, empresas transnacionales como Monsanto y Pepsi —las cuales se oponían a esta ley— creyeron que alarmaría a los consumidores y provocaría una caída en las ventas. Sin embargo, en vez de eso, el rechazo a los transgénicos disminuyó casi un 20% en ese estado, a pesar de que la actitud del resto del país frente a los organismos modificados genéticamente fuera en sentido contrario. Por ende, una de las lecciones que esta experiencia nos brinda es que la transparencia y el acceso a la información pueden cambiar la opinión del público.
La transparencia no implica que las y los consumidores quieran conocer hasta el último detalle sobre la producción de, por ejemplo, los proverbiales embutidos. Y es importante tener esto en cuenta en una industria en la que la sangre de ternera sigue siendo el principal medio de cultivo. ¿Es el laboratorio como lugar de origen lo que disuade el consumo? ¿Cómo se debe presentar este nuevo producto? Este fascinante desafío publicitario y de diseño también se extiende al vocabulario; de hecho, apenas hace poco la industria optó por el concepto de “cultivo celular”, después de probar opciones más evocativas —como “carne hecha en laboratorio”— o poco apetitosas —como “carne in vitro”.
Según David, de Bluefin Foods, el sabor será el factor decisivo: “Una de nuestras principales ventajas es nuestra capacidad para ofrecer pescados frescos, saludables y sostenibles en cualquier parte del mundo… o hasta fuera de él. Podremos producir pescados deliciosos en medio del desierto, a tres mil kilómetros del mar. Y hasta nos encontrarán en el mega centro comercial que pondrá Elon Musk en Marte”. Quizá otro día nos dediquemos a responder la pregunta de cómo llegarán ahí. Por lo pronto, basta señalar que esa es tanto la promesa como la trampa del futurismo alimentario: los botines del futuro lejano son mucho más apetecibles que las dificultades que implicará alcanzarlos.